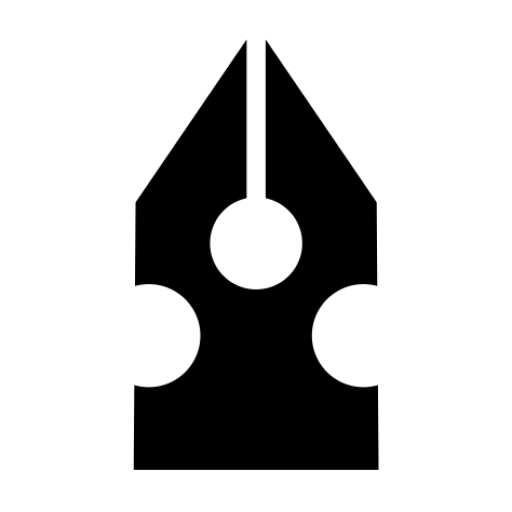«Otoño Aleman» de Stig Dagerman, comentado por Fernando Casella, abogado y estudiante de periodismo

OTOÑO ALEMAN
Stig Dagerman
Editorial Sexto Piso
“En el otoño de 1946 las hojas otoñales cayeron por tercera vez después del famoso discurso de Churchill sobre la inminente caída de las hojas. Era un otoño triste, con lluvia y frío, con crisis de hambre en el Ruhr y hambre sin crisis en el resto del antiguo Tercer Reich. Durante todo el otoño llegaron trenes a las zonas occidentales con refugiados del Este. Gente haraposa, hambrienta e indeseada se apretujaba en la fétida oscuridad de las barracas ferroviarias de mercancías, en los altos y enormes búnkers sin ventanas, semejante a esos depósitos de gas rectangulares, y que emergen como colosales monumentos erigidos en honor a la derrota de las arrasadas ciudades alemanas”.
Así empieza Otoño alemán, el libro escrito por Stig Dagerman en 1947 sobre la Alemania de la postguerra. Dagerman nació en un pueblo cercano a Estocolmo, Suecia, el 5 de octubre de 1923. Entre 1945 y 1949 –entre los 21 y 26 años– escribió cuatro novelas, cuatro obras de teatro, un volumen de novelas cortas y varios cuentos, ensayos y poemas. Lo llamaban el niño prodigio de las letras escandinavas, décadas antes de que la literatura sueca se hiciera espacio en las librerías del mundo. Uno de los premios literarios más prestigiosos del mundo lleva su nombre.
En Otoño Alemán, Dagerman, de 23 años, llega a la Alemania de 1946 enviado por el periódico sueco Expresen para trazar la crónica de la recuperación alemana luego de la intervención aliada. A dos años del final de la guerra, sin dudas los principios y valores de los vencedores habrían modificado la dirección de la política y transformado el espíritu de las personas. Sin embargo, Dagerman se encontró con otra realidad.
“Uno se despierta –dice Dagerman–, suponiendo que haya dormido, tiritando de frío en su lecho sin mantas, y se va hasta la estufa, con el agua fría por encima de los tobillos, y uno intenta prender fuego con las ramas verdes de un árbol abatido por los bombardeos. Detrás, en algún lugar sobre el agua, tose un niño con una tos de adulto tuberculoso. Si se consigue al fin encender la estufa que ha sido sacada de alguna ruina arriesgando la vida, y cuyo dueño llevaba un par de años enterrado algunos metros bajo ella, el humo invade el sótano y, los que tosían, tosen aun más. Sobre la estufa hay una olla llena de agua –el agua abunda– y agachándose se recogen algunas papas del suelo invisible del sótano. El que está de pie con el agua fría hasta los tobillos pone esas papas en la olla y espera que con el tiempo sean comestibles, pese a que estaban congeladas cuando dio con ellas”.
Lo que debía ser una crónica sobre una sociedad renovada, acaba por ser un inventario de hambre, corrupción, sótanos infinitos y siempre inundados, cinismo y humillación. Del abuso de los que habían ganado, y que perdieron la oportunidad de convencer con el ejemplo a aquellos que habían llegado a combatir. De la indignación de los extranjeros al escuchar a estos refugiados alemanes que se animaban a decir que antes, cuando Hitler gobernaba –cuando tenían comida y un piso seco–, estaban mejor.
En este Otoño alemán, Dagerman habla de ponerse en el lugar del otro y tratar de entender, en un momento en que entender parecía ser la última opción.
“Se analiza, pero en realidad es un chantaje analizar la posición política de un hambriento sin analizar al mismo tiempo su hambre”.