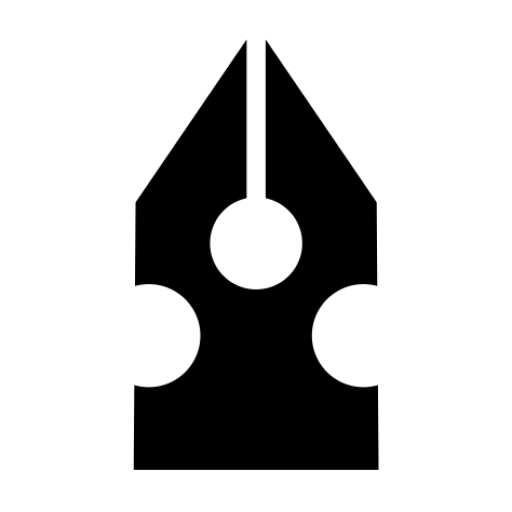Las deformaciones que padece el Estado en el orden institucional y en su funcionamiento derivan, hasta cierto punto, de un problema cultural: somos tributarios de una concepción autoritaria del Estado que resulta poco compatible con el pluralismo del sistema socio-político diseñado por la Constitución, y en importante medida, lo desvirtúa. Las experiencias golpistas vividas durante el siglo XX agudizaron las ancestrales propensiones autocráticas del Estado nacional, que siguió considerándose a sí mismo, y fue considerado por buena parte de la sociedad, como un poder con facultades originales -no derivadas- e ilimitadas. El tipo de desarrollo económico vigente a partir de los cuarenta contribuyó a consolidar esa concepción, porque confirmó su vieja condición de distribuidor de privilegios, ya que en esa época el crédito subsidiado, la política arancelaria y los permisos de importación jugaron el mismo papel que la tierra pública en los tiempos de Rosas y Roca, impulsando la consolidación de una clase empresarial asociada con el régimen político vigente. De ahí surgió una relación de cortesanía con los grupos económicos, porque en un país sin continuidad de crecimiento es más ventajoso mejorar la situación relativa a partir de beneficios sectoriales otorgados con criterio político que competir en el mercado abierto.
Con el transcurso del tiempo los sectores privados avanzaron sobre la estructura propia del Estado, apoderándose de su capacidad de decisión para garantizarse la continuidad de la «relación privilegiada» que en algunos momentos protagonizó la pretendida burguesía industrial nacional y en otros más recientes, benefició a las corporaciones extranjeras. El burocratismo exagerado, la pérdida de calidad funcional y de disciplina interna, así como la ausencia del concepto de servicio público, ayudaron a paralizar progresivamente a un cuerpo estatal que, pese a su vocación expansiva o tal vez por ella, perdió capacidad de gobierno y autoridad moral en relación proporcional a la colonización privada y la corrupción invasora.
De ahí que la experiencia concreta del funcionamiento del Estado contemporáneo en la Argentina agrega complejidad a la ya difícil articulación entre la concepción tradicional y la concepción social del Estado, que responden a paradigmas distintos. La concepción tradicional -de alguna manera contenida en la denominación «Estado de Derecho» -concibe al Estado como separado de la sociedad y dedicado a garantizar los derechos básicos o de primera generación -vida, libertades civiles y políticas, propiedad privada- mientras que la concepción social responde al cambio en la estructura económica impuesto por las fuertes concentraciones industriales, el desarrollo del capital financiero y el fenómeno de la urbanización. A partir de ese cambio material, el Estado interviene directamente manteniendo las clásicas medidas proteccionistas y agregando planificación, control, regulación y operación económica directa. Allí aparecen los derechos de segunda generación, que no están dirigidos a impedir el avance sobre las libertades, sino a impulsar cierta forma de distribución del ingreso.
Weber caracterizó al Estado nacional moderno como un poder «racional-legal» que apoya su capacidad de mando en la creencia social de que quienes gobiernan tienen legitimidad para hacerlo y que por esa razón, los ordenamientos por ellos establecidos son legales, es decir, de cumplimiento obligatorio. De tal forma, la fe en la legitimidad se convierte en fe en la legalidad.
Está claro, entonces, que a partir de esa lógica en el diseño del poder, la pérdida de legitimidad por parte de quienes gobiernan deriva hacia el incumplimiento de la ley: pasamos fácilmente de la ilegitimidad a la anarquía.
Pero además, los derechos de segunda generación reclaman la aplicación de políticas activas de naturaleza redistributiva, que requieren financiación adecuada y eficiencia operativa (calidad en la burocracia). La percepción de impuestos y su correcta administración pasan a formar parte del concepto de legitimidad, en dos direcciones que funcionan de manera complementaria: para cobrar los impuestos hay que tener legitimidad, en el sentido weberiano. Para mantener esa legitimidad, hay que orientar eficientemente el gasto, de forma tal de satisfacer los reclamos redistributivos, tantas veces exacerbados por la sobrecarga de las peticiones.
En Argentina, la relación entre la sociedad y el Estado adquirió un carácter ambiguo, contradictorio, casi esquizofrénico. Por un lado, lo vemos como una institución todopoderosa, sin límites para dar, a la que solemos pedirle que nos resuelva la vida entera. Por el otro, lo juzgamos como un cuerpo de dimensión paquidérmica y costo insoportable que no nos sirve para nada, y en estas dos visiones hay mucho más que un problema ideológico, que por supuesto también existe. En el fondo, la contradictoria visión del Estado de la que somos tributarios, se apoya al mismo tiempo en la propensión autocrática que lo concibe como todopoderoso e ilimitado, y en la ineficiencia, los incumplimientos, las deserciones y la corrupción que lo han deformado en tiempos más actuales y lo convirtieron en inútil.
Ya dijimos que las democracias modernas son policéntricas, en el sentido de que reconocen la existencia de diversos ámbitos de poder limitado, que deben funcionar articuladamente y someterse a una forma de resolución de los conflictos fundada en la ley de la mayoría. En ese esquema, el Estado actúa como centro de imputación institucional que determina la orientación general de la sociedad, crea las normas de aplicación universal y asegura que los conflictos se resuelvan de la manera prevista por ellas; y el subsistema de partidos lo hace como mediador transmitiendo los requerimientos de la sociedad, proponiendo formas de ejecución de esos requerimientos, organizando y encauzando la voluntad política por medio del voto y ejerciendo la representación y el gobierno.
La deslegitimación que hoy padecen el Estado y los partidos coloca a la sociedad argentina frente a los riesgos ciertos de dispersión anárquica o de retroceso autoritario. La tarea de reconstruir el funcionamiento del Estado y del sistema de partidos también resulta esencial para garantizar la continuidad democrática y otorgarle calidad a su funcionamiento.
1.- La primera función del Estado consiste en gobernar la sociedad, y ese gobierno puede ejercerse de distintas maneras que van desde el poder primitivo inicial, sostenido por la fuerza y destinado casi exclusivamente a subordinar a los gobernados, hasta las formas modernas, apoyadas en el consenso social expresado de alguna manera específica y en la vigencia de un sistema de libertades individuales con un poder público regulado por normas que reconozcan al propio Estado como fuente de creación, pero también como sujeto de aplicación.
Este sistema político-jurídico en el que el Estado sanciona, acepta y aplica las normas que limitan su poder e impiden los excesos se llama Estado de Derecho, y su aparición coincidió con la consolidación de los estados nacionales y el ascenso de la burguesía comercial, luego industrial y financiera. Por esa razón está identificado con la sociedad liberal burguesa, aquella que logró desembarazarse del absolutismo monárquico, alcanzó un alto nivel de participación en el diseño y la aplicación de políticas públicas y creó un modelo económico propio basado en la libertad de mercado, en la propiedad privada de los medios de producción y en el trabajo dependiente y asalariado.
Las relaciones de producción predominantes en el Estado liberal burgués determinaron la forma de distribución de la riqueza entre los actores sociales, y los conflictos provocados por la desigualdad distributiva impulsaron la aparición de nuevas instituciones sociales, de nuevos enfoques ideológicos y de nuevos roles para el Estado, que debió ocuparse de garantizar la igualdad en los mismos términos en que había reconocido las libertades burguesas frente al viejo régimen.
El avance hacia esas nuevas funciones fue posible debido a la existencia previa del Estado de Derecho, porque el ámbito de aplicación de las «libertades burguesas» se extendió a toda la sociedad. El voto censatario cedió paso al sufragio universal, el derecho de asociación permitió la creación de sindicatos y partidos obreros, la libertad de prensa favoreció la difusión de las nuevas ideas y el garantismo legal impidió los excesos en la represión. No se trató de un desarrollo lineal y espontáneo sino el fruto de la lucha social, pero en los países donde la etapa inicial estaba cumplida los derechos de primera generación fueron la plataforma desde donde se proyectó el Estado social.
El trayecto por ambas etapas dio como resultado sociedades democráticas, que combinaron niveles más altos de participación política con estándares razonables de igualdad. En la Alemania del último tercio del siglo XIX también existió una legislación social bastante desarrollada y en algunos aspectos, original. Pero no fue el resultado de la evolución del Estado de Derecho, sino un instrumento de pacificación interna que garantizase la continuidad del régimen tradicional. Es decir, fue un producto del paternalismo autoritario y no de la consolidación democrática.
Nuestra experiencia histórica indica que todavía está pendiente la asimilación definitiva de los derechos de primera generación. Más allá de que -como decía Lebensohn- Argentina nació para la libertad porque sus fundadores reconocieron ab initio el principio de soberanía popular como fuente exclusiva de poder, lo cierto es que nuestra sociedad vivió largas etapas de autoritarismo, reconoce la existencia de una corriente de pensamiento reaccionario consistente, permanente y bien instalada y padece tendencias psicológicas relacionadas con el ejercicio del poder público o privado que están muy lejos de expresar los mínimos de tolerancia frente a la disidencia o la diferencia, propios de una democracia sólida.
Por eso, la reconstrucción del Estado y su modernización requieren la instalación definitiva del Estado de Derecho como modelo de alcance universal, ubicado fuera de la disensión política y efectivamente vigente en la realidad cotidiana. El primer paso en el camino de la reconstrucción consiste en asegurar la real aplicación del modelo constitucional de derechos y garantías en todo el ámbito de las relaciones políticas: entre el gobierno y el hombre común, entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, y en los vínculos entre particulares, partiendo de los conceptos de pertenencia e identidad, responsabilidad recíproca y destino compartido.
El monopolio en el uso de la fuerza es la expresión más elemental de la vigencia del Estado de Derecho, en tres sentidos: a) desde el punto de vista de la convivencia, solo el monopolio estatal en el uso de la fuerza garantiza la eliminación de la violencia privada, que reemplaza la justicia por la venganza y tiende a extenderla indefinidamente; b) ese monopolio deberá ejercerse exclusivamente en el marco legal, sin excederlo por ninguna causa; y c) el Estado deberá alcanzar la eficiencia operativa necesaria para asegurar que sólo podrán usar la fuerza quienes están legalmente autorizados para hacerlo, porque el monopolio no puede ser una mera expresión de la ley, sino un hecho de la realidad.
2.- El Estado de bienestar -otra manera de denominar la función redistributiva de las políticas públicas- en esencia persiguió el propósito de restablecer el equilibrio social demolido por la irrupción del capitalismo. Su principio fundamental es la afirmación de que todos los hombres tienen derecho a ser protegidos cuando están en situación de dependencia -vejez, invalidez, enfermedad- o de emergencia -desempleo, maternidad- como también a alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades -educación- y a satisfacer sus necesidades primarias -vivienda, servicios básicos- sin tomar en cuenta la cantidad de dinero de que dispongan. Este concepto alcanzó pleno desarrollo a partir de fines de la segunda guerra mundial en los estados industrializados, aunque sus fuentes ideológicas son muy anteriores y el impulso decisivo provino de las crisis sociales sucedidas entre los años veinte y treinta.
El primer problema que enfrenta la ejecución de una política de esa naturaleza es la financiación, porque la política social ejecutada desde el Estado implica un aumento del gasto público. Es cierto que las políticas redistributivas no son un gasto, sino una inversión cuyo resultado es un mayor nivel de justicia, con todo lo que ello implica en el plano de la convivencia. Pero ya sea que hablemos de gasto o de inversión, el Estado debe contar con los recursos necesarios para afrontar su costo.
Allí se replantea el problema de la política tributaria y la eficiencia recaudatoria. La función redistributiva se cumple de manera íntegra cuando los impuestos impulsan transferencias desde los sectores de mayores ingresos hacia los de menores recursos, y ese objetivo se alcanza si los gravámenes caen sobre rentas y patrimonios, porque los impuestos al consumo significan, en mayor medida, transferencias horizontales. La eficiencia en la percepción de los impuestos constituye un requisito básico, de efectos múltiples: asegura la financiación del gasto o inversión social, pone en ejecución los principios de equidad y solidaridad y permite respetar los fundamentos económicos al garantizar que el presupuesto público se cubra con recursos genuinos y no con déficit, inflación o endeudamiento.
Los efectos redistributivos de la política impositiva no deben afectar la acumulación de capital para la reinversión. Para eso, hay dos caminos: la financiación del gasto social debe apoyarse en el combate a la evasión -que también cumple funciones redistributivas- y no en un aumento de gravámenes, y la política tributaria debe premiar la reinversión.
El desarrollo de la política social exige una burocracia eficiente en la ejecución del gasto. Hace falta ampliar las estructuras administrativas orientadas hacia los servicios sociales, incorporar planteles que posean la formación técnica necesaria para la aplicación de métodos refinados en la detección y ponderación de las necesidades sociales y en la medición del impacto real de la redistribución del ingreso en la estratificación social.
La organización estatal argentina está lejos de cubrir esos requerimientos. En primer lugar, porque su conducción política tiende a confundir gasto social con paternalismo, y asistencia directa con clientelismo. Luego, porque la legislación impositiva -acuciada por el corto plazo- no cumple su función redistributiva. En tercer lugar, porque la ineficiencia recaudatoria premia la insolidaridad, ya que no suprime ni castiga la evasión. Por último, porque la ejecución del gasto es tan ineficiente o corrupta que solo un porcentaje menor de los recursos llega a destino, y su impacto efectivo carece de evaluación cierta.
El crecimiento de la pobreza ha modificado profundamente el perfil socio-político de Argentina. Los países acceden a la modernidad cuando -entre otras cosas- su estructura social está integrada y articulada. Cuando mucha gente queda fuera del sistema, la convivencia retorna a niveles de subdesarrollo que no solo son una rémora en términos evolutivos, sino que ponen en riesgo la paz. Ni siquiera la carencia de recursos naturales justifica la desigualdad. La recuperación de los razonables niveles de equidad solo será posible a partir de un Estado reconstruido en su calidad política y en su eficiencia operativa.
3.- Así como la nueva derecha ha cuestionado el concepto de «intervención» estatal, también lo hizo con el concepto de planificación, entendida como sistema de articulación de la actividad pública y privada en función del largo plazo.
La falta de planificación pública de ninguna manera implica la inexistencia de planificación. Alguien organizará el largo plazo. Si no lo hace el Estado, lo hará el sector privado, y la diferencia será abismal: la empresa planificará en función del interés corporativo, que está vinculado con el mayor dominio posible del mercado y la optimización de la rentabilidad, sin prioridad para el interés comunitario, porque las corporaciones organizan el futuro omitiendo cuestiones tales como el aprovechamiento racional de los recursos naturales, la defensa del medio ambiente, el impacto social de las nuevas tecnologías o el equilibrio global de la economía. Los grupos económicos concebidos en función del libre mercado, terminan desarrollando políticas de crecimiento que tienden a concentrar la oferta, eliminar la competencia y monopolizar. Su planificación es excluyente y pensada en función de su propio interés, como es lógico a partir de que la desarrollan para garantizar el lucro. De ahí que, más allá de la retórica convencional de la escuela ortodoxa, la realidad parece indicar que las necesidades funcionales de las corporaciones globalizadas son incompatibles con una economía fundada en el mercado libre.
Es el Estado el que debe diseñar políticas de largo plazo que compatibilicen el lucro empresario con el interés social. Una de sus tareas básicas es organizar el futuro, con el propósito de mejorar la calidad de vida con criterio inclusivo. Esa planificación debe ser consensuada e indicativa, pero tiene que existir para que el desarrollo resulte sustentable a partir de la conservación de las riquezas naturales, el uso racional de las fuentes de energía, el crecimiento ordenado de la infraestructura física, la formación permanente del factor humano y la investigación científica.
Para cumplir esa función política debe contar con una dirigencia consciente del largo plazo, capaz de organizar los acuerdos básicos que favorezcan la articulación del interés público y privado, y con los apoyos técnico-científicos imprescindibles para otorgar consistencia al diseño del plan y eficiencia a la ejecución directa de las políticas a cargo del sector público.
4.- Analizada desde 1983 en adelante, la evolución del sistema político muestra resultados contradictorios. Por primera vez desde 1930, la democracia cuenta con un grado de aceptación aún alto, pese al drama social, y parece no correr riesgos de interferencia militar.
En ese sentido, las experiencias sumadas del terrorismo de Estado y la guerra de Malvinas actuaron como un factor de fortalecimiento, porque fueron reconocidas como el resultado del ejercicio ilimitado e inmoral del poder. A partir de esos acontecimientos el hombre común aprendió que las formas democráticas tienen importancia porque permiten un cierto control público de las decisiones de gobierno, más que nada a partir de la libertad de prensa, de reclamo y de denuncia.
El funcionamiento institucional siguió el camino opuesto. La vigencia efectiva de la ley, la separación de poderes (o funciones) estatales, la independencia de la justicia, las autonomías provinciales y el sistema de partidos exhiben un deterioro global tan notable, que empieza a colocarlo en zona de riesgo no ya por vía del golpismo tradicional, sino por una pérdida de calidad descalificante. Hoy, mucha gente acepta la democracia porque le permite enterarse de lo que pasa, protestar y denunciar. Pero siente que esa democracia del reclamo no tiene la contrapartida de funcionamiento orgánico, sólido y previsible que solo puede aportar el buen ordenamiento institucional.
Aún admitiendo la mayor complejidad técnica de las decisiones de gobierno y la creciente velocidad con que hay que tomarlas, la idea básica del esquema de «frenos y contrapesos» conserva su validez esencial: la división de funciones en el Estado permite el control recíproco, obstaculiza la concentración del poder y racionaliza la decisión final. La claudicación del esquema institucional favorece la arbitrariedad y la impunidad de los gobernantes.
El sistema representativo deja de serlo cuando el congreso automatiza sus decisiones en función de mayorías partidarias, delega sus facultades sin ejercer las funciones de control compensatorias o convierte el debate en retórica sin contenido de ideas y sin intercambio, es decir, en un no-debate. El Poder Judicial abandona su papel de garantía de última instancia que diseñó la Constitución cuando sus integrantes se subordinan a las necesidades del Ejecutivo, a los intereses de los sectores con poder económico, a los medios de prensa y a las presiones de la opinión pública. Los partidos políticos no median, ni proponen, ni son alternativa válida cuando se transforman en oligarquías de privilegiados o de buscadores de privilegios.
La reconstrucción del Estado pasa también por la recuperación de la calidad institucional, que depende del nivel de los actores políticos más que del contenido de las leyes. En este tema concreto, la tarea consiste esencialmente en recuperar la capacidad de convocar a los mejores. Por supuesto, la calidad de las normas también importa, porque son un instrumento básico para el gobierno de la sociedad, pero es peligroso caer en el «normativismo», error que consiste en creer que cambiando la ley, modificamos la realidad. La conciencia social acerca del valor de un buen funcionamiento institucional y la exigencia de que ese buen nivel se alcance efectivamente, son necesidades fundamentales en el camino de reconstrucción del Estado.
5.- Todas las funciones estatales requieren la aplicación de nivel óptimo de conocimiento. Se trata de seleccionar las metas de largo plazo, diseñar las políticas aplicables a cada sector y utilizar los medios adecuados para alcanzar los objetivos con eficiencia, es decir, con el menor costo. Para todo eso, es necesario contar con recursos humanos calificados, con formación permanente, dedicación exclusiva y la remuneración necesaria para garantizar su independencia frente a los sectores. La creciente complejidad de las decisiones a tomar aumenta la exigencia de adecuada capacitación.
El riesgo consiste en la deformación tecnocrática. El Estado debe contar con los recursos técnico-científicos necesarios para comprender la naturaleza de las cuestiones a decidir y definir los caminos posibles, a partir de fundamentos objetivos. Pero la decisión final solo será tomada por quien posea legitimidad y representatividad expresas, porque el sistema funciona en base a ese principio. Es decir: la reconstrucción del Estado también pasa por asegurar el respaldo técnico necesario para la correcta decisión política.
6.- La corrupción produce un impacto demoledor en la relación entre el Estado y la sociedad, porque ataca su naturaleza primaria y esencial.
En términos esquemáticos y en lenguaje simple, el Estado nace para la sociedad, en dos sentidos: no es concebible un Estado sin sociedad, sin sustento humano, pero además el único sujeto de la acción del Estado es la sociedad, porque para ella fue pensado, para ella funciona.
Por supuesto, el Estado no existe en términos materiales. Hay edificios públicos, escuelas, hospitales, calles, veredas, plazas que pertenecen a la comunidad y son administradas por personas que actúan en nombre del Estado, ya que éste sólo tiene existencia normativa: como alguna vez dijo Kelsen, no es otra cosa que la designación metafórica del orden jurídico total.
Pero para el hombre común, el Estado es un punto de referencia esencial del que espera servicios básicos que determinan su calidad de vida. Para recibir esos servicios paga los impuestos, acata la ley, acepta comportarse de determinada forma. El primer servicio que espera es la organización de la convivencia, que en términos latos llama «política» o «gobierno». De esa concepción primaria surge el concepto de «servicio público» que deben cumplir las personas que hacen política o ejercen el gobierno.
Cuando aquellos que deben prestar el servicio de hacer política, gobernar o administrar se corrompen, la relación cambia hasta desnaturalizarse, porque las personas que actúan en nombre del Estado dejan de cumplir su obligación y en lugar de servir a la sociedad, se aprovechan de ella. Desde ese momento, la existencia del Estado pierde su sentido original.
La presión corporativa o la colonización privada del sector público son formas de corrupción, aunque sus protagonistas representen prestigiosos intereses privados de nivel internacional. El efecto social es exactamente el mismo y aún más grande desde el punto de vista de sus consecuencias económicas.
Por supuesto, la reconstrucción del Estado requiere la eliminación de cualquier forma de corrupción, no solo por razones de ética pública, sino para preservar el funcionamiento del sistema tal como fue concebido. Si no terminamos con la corrupción, cualquier esfuerzo reconstructor será insuficiente, porque la esencia de la relación con la sociedad estará contaminada.