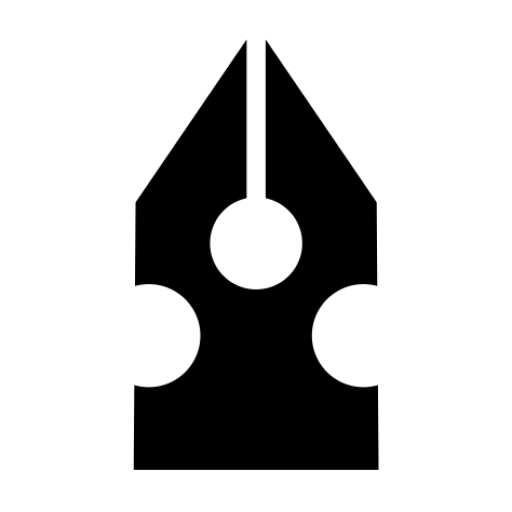Andrés Malamud
Los partidos políticos son a la democracia contemporánea lo que los glóbulos rojos a la vida humana: indispensables. Sin unos, la otra es inviable. O al menos eso es lo que la mayoría de los dirigentes políticos pretende que creamos. ¿En qué medida la defensa de los partidos refleja un imperativo democrático y en qué medida es un artilugio para resguardar los intereses particulares de los militantes? Vamos a los datos.
En el mundo existen 193 estados independientes, de los cuales 90 son democracias completas www.freedomhouse.org). Entre estos últimos, seis se gobiernan sin ningún tipo de organización partidaria. En principio, la ausencia de partidos en el 7% de las democracias existentes desmiente el argumento acerca de la indisociabilidad entre ambos fenómenos. Una mirada más profunda, sin embargo, despierta algunas dudas. Los países cuyos pueblos se autogobiernan sin intermediación partidaria son Palau, Micronesia, Kiribati, Islas Marshall, Nauru y Tuvalu. Todos ellos poseen un conjunto de características comunes: son sociedades con 100.000 habitantes o menos y están localizados en islas (o mejor dicho, archipiélagos) desperdigadas por el Océano Pacífico. En otras palabras, son microestados aislados. Escasísima población y ausencia de límites territoriales con otros países aparecen así como condiciones sine qua non de la democracia apartidaria. En contraste, no existen casos de sociedades con más de doscientos mil habitantes y estados vecinos que se gobiernen sin partidos. Por una vez, aunque sorprenda, los militantes políticos tienen razón.
Los que se equivocan, en cambio, son los analistas que auguran la muerte de los partidos y su sustitución por la movilización ciudadana y la sociedad civil. En la cresta de la ola desde el colapso argentino de 2001, estos comentaristas creyeron en la viabilidad del “que se vayan todos” y esperan por su concreción. La mutabilidad de las alianzas, la fluidez de las viejas organizaciones y la personalización de las campañas crearon una ilusión de cambio, pero los cimientos de la política nacional se mantienen relativamente firmes: veintidós gobernadores sobre veinticuatro representan a los dos partidos tradicionales, el peronismo conserva su eterna supremacía en el Senado nacional (además, claro, de la presidencia de la República) y la Cámara de Diputados, a pesar de la fragmentación opositora, está alineada con el Poder Ejecutivo. Y sin embargo, algunos cambios hubo. La cuestión es que esos cambios manifiestan tendencias globales y no particularidades nacionales.
Los partidos ya no son lo que solían ser. Se han adaptado a dos cambios fundamentales: la complejización de la sociedad de clases y el desarrollo de las modernas tecnologías de comunicación. Por un lado, las sociedades capitalistas ya no se dividen en burguesía y proletariado, dicotomía material sobre la que se asentaba el continuo ideológico de izquierda y derecha. En cambio, el advenimiento de la sociedad de servicios, la multiplicación de los sectores socioeconómicos y la educación universal han dado lugar a una diversificación ideológica que las viejas etiquetas no captan. Por otro lado, los medios de comunicación audiovisuales e informáticos han reducido dramáticamente la importancia de las organizaciones que intermediaban entre electores y candidatos (o gobernantes). Si un mensaje televisivo en horario central tiene más impacto que decenas de actos partidarios, un candidato telegénico vale más que decenas de militantes convencidos.
Los partidos contemporáneos, en Europa y Estados Unidos, son cada vez menos organizaciones programáticas y cada vez más aparatos de promoción de liderazgos. Los dirigentes potenciales ponen las estructuras a su servicio, adaptando tradiciones e ideologías a la estrategia electoral y las necesidades de gobierno. ¿Suena cínico? Quizás. En cualquier caso, los partidos sobrevivirán y seguirán siendo fundamentales para la democracia. Pero ya no moldearán a las elites gobernantes, sino que serán moldeados por ellas.