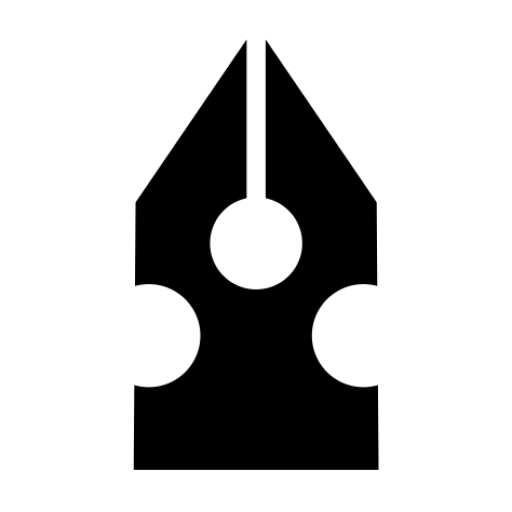Por Nélida Baigorria
Fuente: Diario LA NACION
Fecha: Lunes 17 de setiembre de 2007
Un 29 de julio de 1957, en el mes de la libertad, como acostumbraba llamarlo el gran Alfredo Palacios, se iba de la vida don Ricardo Rojas. Para su viaje hacia la eternidad llevaba sólo una alforja cargada de dignidad, de civismo, de amor a la tierra, a la juventud que había formado en las aulas o en las tribunas políticas, porque en el profesor universitario como en el orador de las asambleas públicas, quien estaba presente era siempre un maestro.
Y así partió para su destino final, sin oro, sin oropeles, sólo con esa alforja plena de los grandes valores para los que había vivido: fiel a sí mismo, fiel a los principios de los que jamás abjuró, fiel a los profundos afectos que iluminaron el largo trayecto de su rica vida que no conoció claudicaciones cualesquiera fuesen los cantos de sirena que perseguían su complacencia.
Quienes tuvimos el infinito privilegio de haber sido sus alumnos, en el cincuentenario de su muerte, lo imaginamos vivo, tal como quedan en el recuerdo aquellos a los que hemos amado y a los que debemos inmutable gratitud. Lo vemos llegar al aula de la vieja Facultad de Filosofía y Letras de la calle Viamonte con su estampa de poeta, su traje negro, su impecable camisa blanca de cuello duro y la cadena de oro, que atravesaba su chaleco quebrando con una nota brillante la majestuosa sobriedad de su atuendo, y, siempre, en su manos un libro, que podía ser La España del Cid , de Menéndez Pidal o El Buscón, de Quevedo, uno de cuyos fragmentos nos leía con voz grave y dicción perfecta.
Por las inolvidables clases de Literatura Española de ese profesor erudito, para su mayor gloria autodidacto, desfilaron los cantares de gesta, la heroica figura del Cid y el proceso lingüístico que marcaba el avance del hermoso idioma que se estaba consolidando; toda la belleza del romancero, los albores del humanismo, el estallido estilístico de la España áurea, la cumbre de Cervantes, la maravilla del barroco, y así, indefinidamente, brindándonos con la responsabilidad de un gran maestro, sin retaceos de tiempo ni de esfuerzos, la savia cultural que, con el deslizarse de los años, se trasformaría en el sólido sustrato de nuestra formación ética, estética y cívica.
Nada fue ajeno a su inquietud intelectual, por eso sus clases trascendían el tema indicado y dejaban, más allá del conocimiento específico, aquella «arenilla dorada», la sabiduría, que, según el brillante escritor ecuatoriano, Juan Montalvo, arrojaba «chanceando» la pluma de Cervantes. De su profuso bagaje cultural surgía la leyenda oportuna, el gracejo de un dicho popular, la lección emanada de un apasionante momento histórico, la referencia a alguno de sus viajes, que era una dínamo para la exaltada fantasía de nuestros gloriosos dieciocho años. Jamás hemos olvidado su clase sobre el romancero, cuando recordó que en Marruecos, en una noche desbordante de estrellas y en un palacio al que había sido invitado, desde los amplios ventanales abiertos que permitían oír el silencio nocturno, escuchó de pronto, emocionado el canto de un romance viejo en el dialecto judeo-español, el ladino, que los sefardíes, descendientes de los expulsados de España hacía 500 años, aún mantenían como nexo con la patria lejana y para siempre perdida.
Investigador infatigable, introdujo en la carrera de Letras, la cátedra de Literatura Argentina y trabajó en un portentoso esfuerzo, dada la precariedad de antecedentes, en la sistematización de la historia de la literatura argentina. Sus investigaciones también llegaban a la cátedra para develarnos las raíces sobre las que se forjó nuestra identidad nacional. Su pasión americanista de la que está impregnada toda su obra le inspira Ollantay , subtitulada La tragedia de los Andes , en la cual, del amor prohibido entre el titán de los Andes y Coellur, la ñusta hija del sol, nacerá la progenie americana que elevará, como lo dice el poeta, «a hijos del sol los hijos de la tierra», bella imagen que expresa el luminoso destino que el maestro aguardaba para América del Sur.
No obstante, el valor de su profusa obra literaria, el reconocimiento de prestigiosas universidades extranjeras que le otorgaron títulos honoris causa, las condecoraciones de gobiernos extranjeros y diplomas emitidos por instituciones culturales de renombre universal, y aun después de haber sido rector de la Universidad de Buenos Aires, nada logró postergar su deber cívico de intervenir en la vida política del país que necesitaba consolidar el mandato de Mayo al que la Constitución Nacional de 1853 obligaba.
Como una faceta más de su calidoscópica personalidad, surge el ciudadano responsable que estudia la génesis del pensamiento político con el cual se abrió cauces a nuestra nación libre y soberana. Por eso, cuando el 6 de septiembre de 1930 se produce la primera quiebra institucional, con el golpe de Estado que derroca al presidente Yrigoyen, el maestro abandona su gabinete de estudioso y adopta la posición militante, que sólo se extinguirá con su vida. La vocación docente y su pasión por la escritura encauzan su pluma hacia la defensa del partido político desalojado del poder, porque encuentra en su doctrina las raíces de la inconclusa Revolución de Mayo.
Escribe entonces su primer libro, esencialmente político: El radicalismo de mañana , en el que aporta no sólo solidez a la idea moral y su fundamentación histórico-filosófica, sino también la jerarquía de su nombre y de su prestigio de pensador insobornable para la lucha que se avecina, donde se jugaba el destino del mundo, entre las concepciones totalitarias y la defensa de la democracia con sus dos pilares clave: la libertad y la justicia.
El 10 de octubre de 1931 el diario Noticias Gráficas lo visita en su casona de la calle Charcas, para indagar la causa acerca de esa sorprendente determinación de ascender al escenario político con todo lo que entraña de sinsabores e ingratitudes. La respuesta no ofrece dudas: «He llegado a esta altura de mi vida sin haber estado jamás en ninguno de nuestros partidos políticos (…) y así habrían seguido transcurriendo mis días, en el retiro del estudio, que no fue torre de marfil para mi deleite, sino atalaya de piedra para mi ansiedad, a no ser por la crisis profunda que hoy amenaza nuestras instituciones vitales».
El poeta compromete en el accionar político su devoción al credo de Mayo y se afilia al radicalismo que, de acuerdo con su mirada, esa fuerza cívica expresa. Llega en el momento del dolor y el ostracismo, incluso de la persecución, no conoce al presidente derrocado, nunca se acercó al poder para solazarse con los oropeles de un cargo público, se ofrece, en cambio, sólo como un ciudadano militante y lo testimonia en las últimas líneas de su libro con estas palabras, que suenan a quimeras en el cuadro de total decadencia ética en el que estamos viviendo: «Llegué al partido donde los nietos de los próceres y las gentes anónimas que allí se congregan en una fuerte solidaridad de patria me recibieron como a un viejo amigo. Ocupé mi puesto como el más humilde de todos. No era la hora de las canonjías, sino la hora de los vejámenes. Pero era también la hora de la esperanza, que siempre nace de un gran dolor, y este libro es el mensaje de mi esperanza cívica, puesta hoy en el radicalismo de mañana».
En nombre de esa esperanza, que también llevaba en su alforja al abandonar la vida, el maestro sufrió prisión, padeció el exilio en su propio suelo en la lejana Ushuaia, donde inspirado por la esplendente belleza de ese rincón argentino, escribió Albatros, nombre del ave símbolo de los mares del sur. El gobierno del primer peronismo, junto con otros 1200 profesores de universidades y profesorados, lo despojó de sus cátedras, sin embargo, no logró obstruir su mística docente, pues las puertas de su casa se abrieron, como las de un aula, para todos quienes necesitábamos su sabia palabra y su impulso para seguir luchando por la dignidad de la República.
Hace cincuenta años, Ricardo Rojas partió con la ilusión de que el país, quizá, se había reencontrado con la democracia, y no fue así, sombríos tiempos de violencia y sangre nos retrotrajeron a la barbarie de lo peor de nuestra historia, pero las lecciones del maestro siguen vigentes. Trabajar en la formación de la conciencia cívica de los argentinos, lejos de la demagogia y el cinismo que hoy dominan el escenario político, a fin de que en un mañana podamos ser la república que soñaron nuestros fundadores.
Con amor y gratitud y siguiendo su mandato ético-cívico -que jamás vulneré-, en el cincuentenario de su muerte, le rindo mi homenaje. Tal como lo hiciera en 1958, primer aniversario, desde mi banca de diputada nacional, hoy lo reitero medio siglo después, desde el llano y a la manera de un juramento, con los bellísimos versos de Antonio Machado, cuando al despedir a su amado maestro don Francisco Giner de los Ríos, recuerda su lección moral: «[…] Hacedme/ un duelo de labores y esperanzas. /Sed buenos y no más, sed lo que he sido entre vosotros: alma/ Vivid, la vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan;/ lleva quien deja y vive el que ha vivido./¡Yunques, sonad; enmudeced campanas!».
La autora fue diputada nacional y es miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Sociales de Mendoza.