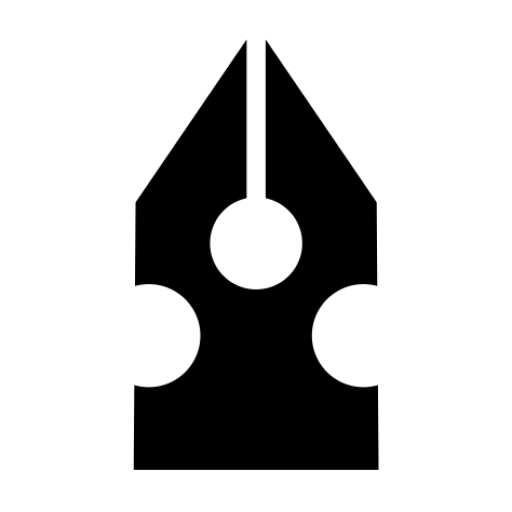(Epílogo del libro “La cuestión social, un desafío a la política”, publicado por Aldo Neri, Editorial Corregidor, 2014)
AUTORIDADES EN RETIRADA
Los artículos recopilados en este libro surgen de una observación y preocupación centrales: que la cada vez más profunda fragmentación y desigualdad social argentina es el principal desafío que enfrenta la política, más allá de los que tenga en el campo productivo, desarrollo del conocimiento o inserción internacional del país (por cierto nada desdeñables). Y que a ese desafío la política no sabe responder eficazmente. Y que, además, es realmente muy difícil responder eficazmente, aunque no imposible.
El lector avisado me planteará inmediatamente varias objeciones, entre las cuales una principal será probablemente que fragmentación y desigualdad entre clases y sectores sociales hubo siempre y que ni siquiera la actual es la peor históricamente. Me recordará la esclavitud del siglo XVIII y XIX, la discriminación étnica de negros e indígenas, la miseria de los inmigrantes hacinados en conventillos en las décadas iniciales del siglo XX, la arrogancia de la aristocracia argentina frente a la clase media y a los pobres. Señalará, asimismo, que la tendencia contemporánea a la fragmentación es un fenómeno mundial, penoso acompañante de la globalización moderna, y que nuestra América Latina es el continente más desigual del planeta, y abundará en ejemplos. Y creo que tendrá razón mi lector, salvo en no advertir que las mismas situaciones producen efectos muy diferentes en contextos histórico-culturales distintos. Y comentemos algunas de estas diferencias.
Debemos reconocer, por lo pronto, que a las sociedades modernas occidentales les resulta muy difícil adaptarse al vacío cultural que provoca la pérdida paulatina de la fe en Dios y en la confianza en una vida posterior de premios y castigos, así como las afecta el debilitamiento del respeto a las jerarquías socioeconómicas antiguas, todos ellos elementos psicosociales tradicionales de fuerte impacto ordenancista y disciplinador. Asimismo, perturba la dilución incipiente del efecto aglutinante del nacionalismo, señalado por Toynbee (Cambio y Hábito) como una de las “religiones” laicas contemporáneas (junto al comunismo y el individualismo), en un mundo tan comunicado y que tiende a regionalizarse. Y como agravante, la igualdad que promete el avance de la democracia política reforzó seguramente este proceso generando resultados no buscados, por el contraste entre los al menos formalmente igualitarios derechos políticos y civiles y las tremendas diferencias socioeconómicas (y recordemos que este fue un baluarte conquistado por la revolución francesa hace 224 años, que teóricamente se completaba con la igualdad de oportunidades; lo que nos sugiere que en esto poco progresamos después). La igualdad social prometida no se lograba, como fue evidente en los últimos cuarenta años, no solo en la mayor parte de los países europeos que más habían avanzado en ese camino después de la Segunda Guerra Mundial, sino tampoco, aunque por otras razones, en el experimento fracasado del socialismo real en la Unión Soviética. No hace falta consultar a Maquiavelo y a sus discípulos para entender que en cualquier democracia el poder real no se reparte igualitariamente entre los votantes, sino que se canaliza en buena medida a través de las corporaciones que instrumentan la economía y los grupos de ciudadanos que son sus directos beneficiarios. De lo que resulta una realidad de poder diversa según el peso real de cada sector y las condiciones de contexto que lo favorecen o perjudican. Dicho de otra manera: una cosa es lo que la sociedad declara que quiere ser, cosa reflejada en los discursos y en las constituciones, códigos y leyes principales, y que refleja siempre una teórica ética social, y otra lo que realmente es, que puede resultar desde una aproximación razonable a aquel modelo explicitado hasta ser apenas su simulacro o, aún peor, su caricatura.
Pero tras el alejamiento de Dios (o, si usted prefiere, la defección de su feligresía) y la disolución de las jerarquías tradicionales, se borroneó la estructura normativa que ellos respaldaban; su consecuencia principal: el ser humano se quedó solo; claro, acompañado con esa cosa un poco difusa que es su conciencia. Me dirá mi lector crítico: esto sucede, es cierto, pero es un fenómeno que aqueja a toda la cultura occidental. Y yo le pido que miremos a la turbulencia interna de los países árabes, y a los variados “talibanes” tratando de usar el Corán como espada disciplinadora y justiciera; miremos a China, en medio de su fenomenal expansión, tratando de salvar con una autocracia política todavía fuerte y centralizada, una declamada ética solidaria comunista que se le evapora en las disparidades crecientes de su sociedad. Desde situaciones históricas y culturales muy distintas, el tornado del cambio globaliza, o sea “planetiza” sus efectos, para bien y para mal.
BUENOS DIAGNÓSTICOS Y POBRES TERAPÉUTICAS
Pero no abundemos en el diagnóstico porque es lo que sobra, y muy bueno, en el mercado intelectual. Lo han hecho, desde lo filosófico, lo económico, lo psicológico, lo sociológico, lo antropológico, talentos como Bourdieu, Foucault, Titmuss, Rosanvallon, Fitoussi, Galbraith, Castoriades, Bauman, y tantos otros analistas valiosos, actuales o un poco anteriores, mostrando cómo la polilla del extremo individualismo y libertad sin compromiso y la competitividad desenfrenada carcomen la trama de convivencia de los hombres y el progreso hacia un marco de equidad, aún en condiciones de prosperidad, o incluso como consecuencia de los efectos paradójicos que ella muchas veces conlleva. Pero lo que se observa, escucha o se lee mucho menos, tanto en el campo de la intelectualidad como en el de la política, son recomendaciones operativas de cómo actuar frente al fenómeno. Por cierto, no faltan propuestas para situaciones puntuales, acordes con una concepción de sociedad más armoniosa, pero su viabilidad está seriamente limitada por el imperio aparentemente irresistible del conjunto de fuerzas contrarias.
Existen, por otra parte, realidades contemporáneas que agregan complejidad al escenario social y político. La vieja estructura de clases, cuyos intereses eran mucho más claros, ha caducado: el antiguo proletariado que soñaban los marxistas como actor central de la revolución ya no existe, se ha transformado en una gama de situaciones laborales muy diversas y con intereses no pocas veces contrapuestos; en el ejemplo histórico argentino, además, las oleadas de inmigrantes europeos pobres con su aspiración de identidad política y ascenso social se han transformado en otra cosa, a través del cambio generacional y diluido en la fragmentación de la sociedad. Y, por otra parte, el paradigma consumista de éxito personal y logro de bienestar, internacionalmente difundido por la televisión, la publicidad, el cine, la radio y la prensa, así como las personas de éxito en distintos campos que son tomadas como referencia y paradigma, tienden a construir inconscientemente la misma fantasía de vida, más allá de la percepción personal de su mayor o menor viabilidad para cada quien; fantasía que puede quedar frecuentemente nada más que en frustración y resentimiento. Paradójicamente, en esta sociedad moderna tan variada en su composición, aquella fantasía se homogeiniza e impone hábitos y conductas, repulsas y adhesiones. Y esto es una cultura, en el sentido antropológico del término, un pensamiento mayoritario y una praxis colectiva. Y la cultura no es un condicionante menor de la política. Por lo que esta situación, en definitiva, actúa como una causa poderosa de muchas de sus perplejidades contemporáneas.
Y estas perplejidades anidan, más o menos conciente o inconcientemente, en toda persona que pretenda honestamente ejercer la política como algo más que una mera búsqueda de poder y gratificación personal. El buen hombre o mujer que a ello aspire, estará ciertamente alertado de que “en política hay implícito mucho más que poder”, dato al que, recuerda Hobsbawm, Gramsci daba la mayor importancia estratégica en el camino hacia la revolución. Y si los aspirantes a dirigentes se mostraran reticentes a reconocerlo, al menos, si son ecuánimes, reconocerán que la noción de “progreso”, presunto objetivo social de la política, se ha hecho hoy mucho más confusa y dudosa que la prevaleciente hasta los últimos cuarenta años, al menos en el Occidente del mundo. Reconocerán que el avance espectacular del conocimiento científico aplicado, a la par de su logro de bienestar humano genera también daños significativos, en una especie humana que es mala administradora de sus avances (el ejemplo paradigmático es la medicina, que a su progreso notable en la capacidad de resolver problemas aúna un crecimiento paralelo de su capacidad de hacer daño). Reconocerán también que estamos construyendo un entorno físico y social que no sólo envilece el ambiente natural contaminándolo y afeándolo, sino que engendra penurias que, en muchos casos, ya no son las tradicionales como hambre, analfabetismo, carencia de trabajo e ingreso, hacinamiento, enfermedades infecciosas, sino una variedad de penurias modernas: soledad, neurosis, drogadicción, violencia y delito, desocupación y precarización laboral, desesperanza. Y que, lo peor, buena parte de la ciudadanía, tanto la próspera como la indigente, adhiere fervientemente (o con nostalgia por no alcanzarlo, según el caso), a un modelo de vida que tarde o temprano fragmenta aún más a la sociedad. Y, además, que en el caso argentino -una sociedad hiperestimulada hacia ese camino-, la profundización de la desigualdad engendra crispación y disconformidades generalizadas, así como confrontaciones entre sectores sociales que son la antesala del resentimiento y de la disolución de lo que aún queda de cohesión social.
Principio del formulario
Y para desconcierto final de aquellos políticos vocacionales, los cambios que se propongan en materia de distribución de la riqueza y de oportunidades de vida difícilmente conformarán al amplio campo popular, tanta es la vigencia de intereses contradictorios. Y en esta sociedad argentina dividida en dos grandes hemisferios sociales, los políticos aprenden que los que están peor se refugian en la exigencia de la dádiva, o se conforman con el manotazo a algún pequeño privilegio del que ya gozan “los otros”. Y los satisfechos porque están mejor, se encierran cada vez más en un mundo amurallado, real o simbólicamente, donde protegerse de un contorno crecientemente inhóspito y agresivo.
¿HABRÁ SOLUCIONES FÁCILES?
Frente a esta situación, el mensaje de la política democrática, en la gama desde la izquierda al conservadorismo, (y utilizo democracia -un término bastante ambiguo y necesitado de precisión- en el sentido de democracia republicana), esboza contenidos que se integran en variada combinación en el discurso, según vengan las circunstancias: ora apela a un relato reinterpretador e idealizado del pasado, a cuyos valores pretende volver para que podamos salvarnos; o identifica a un enemigo externo al que hay que doblegar por ser el principal responsable de nuestros males; o demoniza la conducta de algunos sectores internos del país (que puede ser el propio gobierno, si el mensaje es opositor) porque conspiran para satisfacer únicamente sus intereses; o propone políticas reformistas según parámetros en muchos casos perimidos, pero que son los que mejor se entienden públicamente; o atribuye al común de la gente (su público) una salud de intenciones colectivas, aspiraciones de bien común y voluntad de superar egoísmos particulares (interpretación que desesperaría a Maquiavelo), más allá de toda verificación objetiva o de la experiencia real que muestran un cuadro de moral pública por lo menos más débil y heterogéneo. Ignora, u oculta si lo sabe, el enorme dilema de que una política de equidad redistributiva necesariamente implica limitar las ventajas de algunos, y que estos, lejos de ser hoy solamente las entidades financieras y unas pocas grandes empresas y personas acaudaladas, como era conocido, abarcan extensos sectores ubicados en el medio de la estructura social. En fin, arbitrios de dialéctica política que volcados en el mensaje pueden servir para ganar voluntades en el momento electoral, soslayando los problemas de fondo, pero nada sirven para gobernar y promover cambios en el buen camino.
Y como el común de la gente a la larga percibe “que algo huele mal en el palacio”, la distancia cada vez mayor entre el discurso de la política y la realidad social está en la raíz del descrédito también progresivo del sistema de partidos políticos en todo Occidente, más acentuado aún en su cinturón de países periféricos, donde ese sistema mostró siempre su precariedad, acorde con la inmadurez de sus sociedades. Y ni remotamente se trata de que los pueblos son buenos y sus políticos son malos, sino de que la representación exige intereses claros a representar, como tenían los líderes burgueses que abolieron el sistema feudal de organización social y económica, o como también mostraron después los dirigentes socialistas europeos que irrumpían en defensa de un naciente y castigado proletariado generado por la primera revolución industrial. La complejidad del mundo moderno y su entramado contradictorio de visiones e intereses hace añorar aquella relativa simplicidad del mundo antiguo. Pero tenemos que ser concientes de que en esa complejidad anida no sólo su dificultad, sino también lo que podemos calificar, con mucha cautela y espíritu crítico, sus posibilidades y su progreso. La política que podríamos calificar globalmente de socialdemócrata intentó e intenta adaptarse a las nuevas condiciones de la sociedad: un ejemplo inglés es la otrora tan publicitada “tercera vía” llevada adelante por Tony Blair en su gestión como primer ministro y teorizada por Anthony Giddens, vituperada por la izquierda tradicional como neoliberalismo encubierto (mote muy descalificante en el mundo del progresismo), y que, según Ludolfo Paramio (La socialdemocracia maniatada): “trató a la vez de encontrar fórmulas que le permitieran convencer a los electores de que no tenían que perder lo que habían ganado con el modelo neoconservador de Margaret Thatcher”; con poco éxito al menos en los sectores más desfavorecidos.
La realidad, de todos modos, es que en el mundo se había expandido el sector de las clases medias, una población que antes revistaba entre los postergados del mundo y ahora accedía a una mayor calidad de vida. Pero al mismo tiempo se ha acentuado la desigualdad con los que no pueden acceder, dificultando la movilidad social, todo lo cual resulta ser el reverso sucio del colorido tapiz del progreso. El mito neoliberal de las últimas décadas fue la afirmación de que “después podrían”. Para muchos de los críticos del neoliberalismo es como si el capitalismo necesitara un contingente importante de sacrificados que pagara, con su explotación, los costos del desarrollo, mientras su vitalidad, simultáneamente, se adormece en el hiperconsumo que engendra en los beneficiados. Pero los neoliberales negaban esta aparente ley de la historia del capitalismo, diciéndonos que a la larga el bienestar llegaría a todos. Y lo sorprendente es que en la negación tenían razón. Porque no es cierto que el sistema capitalista hoy necesita ese contingente: ahora sabemos que la evolución moderna es mucho peor, que buena parte de ese contingente de los marginados hoy resulta directamente población casi superflua al sistema, que no rinde ninguna plusvalía, y a la que de alguna manera hay que ayudar a sobrevivir, obligados por el tan imperfecto pero vigente código de derechos humanos contemporáneo. Y esto, claro, con la excepción de los momentos de crisis del propio capitalismo, como el que atraviesa buena parte de Europa en la segunda década del siglo XXI, en que esa crisis expulsa de los mercados a mucha población antes demandante, poniendo en riesgo la propia continuidad del sistema.
Me podrán argumentar, en refrendo de la tesis neoliberal, que esto que pasa es solamente la etapa en la que estamos; que las crecientes escalas de producción del sistema, como sucedió antes, no se satisfarán con el sobreconsumo de un sector de la población, sino que requerirán una ampliación de demanda proveniente de nuevos sectores que se incorporen al beneficio de mayor calidad de vida. Y esto, en una proyección teórica cuantitativa y mecánica puede ser así, pero no en la dinámica real de los hechos sociales, que resisten un determinismo aritmético. Porque la realidad es que el actual modelo de crecimiento socioeconómico genera (y esto es muy claro en Argentina, sociedad dividida en dos mitades) beneficios reales y derechos en el sector favorecido, que de alguna manera hay que limitar o en ciertos casos recortar si se pretende inducir una incorporación de los postergados, y que los integrantes de aquel sector están poco dispuestos a conceder. Cosa muy diferente a la etapa anterior, donde los nuevos contingentes de población incluida irrumpían alegremente a través de la ampliación de los mercados de trabajo, industriales primero y de servicios después (etapa en la que está probablemente China), ampliación que hoy muestra un ritmo muy reducido en Occidente, entre otros factores por el impacto de la tecnología moderna, capital intensiva y con requerimiento de recurso humano menor en cantidad y mayor en capacitación, aplicada a la producción en sistemas productivos ya maduros en los países centrales, así como pobremente diversificados en los periféricos.
En definitiva, es el propio sistema capitalista el que paulatinamente entra en crisis, que no es resultado de una confrontación fáctica e ideológica con otro contrincante que hace más de dos décadas que ya no tiene, tampoco por la preocupación moral que le podrían suscitar aquellas mencionadas consecuencias polarizantes en la sociedad, ni por efecto de su degradación de los recursos ambientales, sino por su propio funcionamiento económico, crisis muy evidente a partir del año 2008. Como señala Hobsbawn en su libro Cómo reformar el mundo: el capitalismo “…ha sido advertido que su propio futuro está en entredicho no por la amenaza de una revolución social, sino por la naturaleza de sus propias operaciones globales.”
EL MEOLLO DEL PROBLEMA
Pero volviendo al eje de nuestra preocupación en este ensayo, el dilema central de la política que se piensa progresista -y cualesquiera sean sus causas, materia que es opinable-, lo constituye aquella tensión distributiva entre los plenamente incluidos en la economía moderna y los parcial o totalmente excluidos, y cómo responder con estrategias de cambio desde el gobierno o desde los que aspiran a él. Lo cual implica, sensatamente al menos hasta hoy, promover el modelo de capitalismo que nos resulta posible y deseable y rechazar los indeseables, entre la variada tipología que nos propone el mundo. Fukuyama preocupó a muchos con un libro en el que hablaba del “fin de la historia”, y preocupó sobre todo a los que se quedaron en el título, un acierto publicitario (había sucedido con otro libro: “El fin del trabajo”, un excelente estudio de Jeremy Rifkin, también mal interpretado por su buen título). Fukuyama en realidad tenía un objetivo bastante más modesto: diagnosticaba que la democracia liberal de gobierno y la economía de mercado no eran sistemas transitorios, y que se quedaban en la historia, extendiéndose paulatinamente en todo el mundo. Aparentemente tenía razón, por lo que se observa al menos en el corto plazo, así como se expanden también las perversiones de esos modelos político y económico y se acentúa la conservadorización de sus resultados.
Y es que resulta mucho más difícil hacer política en plena era de la mayor complejidad social. ¿Qué representa hoy, y a quién representa, un partido político? El Marx político confiaba, en el siglo XIX, en la capacidad transformadora del movimiento obrero, pero le imponía el requisito de transformarse en partido político que representara la voluntad revolucionaria de un proyecto del conjunto de la sociedad, voluntad y proyecto que había que engendrar: era la rebelión de los explotados frente a los explotadores para construir una nueva sociedad. Sin esta concepción global Marx hubiera quedado en la historia sólo como un destacado promotor del desarrollo sindical y brillante estudioso de la trama de la economía capitalista. Pero hoy la malla es mucho más intrincada y la representación de los intereses es mucho más confusa que en aquellos tiempos. ¿Qué partido puede fácilmente representarla? Derecha e izquierda se hacen policlasistas. Seguramente esta opacidad favorece que los mensajes de facciones aparentemente contrapuestas en el plano ideológico tiendan a parecerse en los valores que declaran propiciar. En lo que sí difieren es en los obstáculos y enemigos que ellos identifican para hacer la felicidad humana. Y, en este sentido, lo que resulta indudable es que, en un abordaje más general, partir de una reflexión realista sobre las limitaciones y perversiones de toda la condición humana, y visualizarla como el principal obstáculo, es una postura que puede permitirse un filósofo pero nunca un político. Y está bien que sea así, aunque acierte más en la realidad el eventual pesimismo del filósofo. El político no es necesario que entienda tanto: su misión superior es ayudar a que surja lo mejor de esa naturaleza humana y sofocar lo peor. Cómo lo haga depende de la época y de “su circunstancia”, como señalaría Ortega y Gasset.
Lo que termina de hacer farragoso el camino para el buen político son las imposiciones de la arena política cotidiana, con su inevitable simplificación de realidades complejas, y su nomenclatura de actitudes y opiniones que califica a los santos y a los réprobos. El slogan es la espada con que nos enfrentamos en esa arena. Pero la validez de una opinión política sólo responde en definitiva a la prueba de la realidad y a la autenticidad de la filosofía de vida con que se expresa, no a que la hayamos clasificado, por ejemplo, como neoliberal o comunista, membretes que desvían la discusión de ideas a un terreno estéril y velan la espléndida desnudez de la idea.
PARENTESCO DEL SERMÓN CON EL DISCURSO
Y permítame el lector ahora una breve digresión religiosa que enseguida se entenderá que es pertinente. Los grandes monoteísmos (Cristianismo, Judaísmo e Islam) suelen ser totalizadores (no necesariamente totalitarios, que implica imposición a los otros) y no sólo difunden una concepción metafísica trascendente, y esto porque tienden a impregnar con su visión y normas todos los campos de la vida personal, familiar, colectiva e institucional. Han organizado en gran medida la identidad humana, su sensibilidad, su existencia cotidiana y su función en el mundo. Dictan doctrina tanto en lo propiamente religioso como en lo social. Recordemos que en cierta época y sociedades sus sacerdotes fueron también gobierno del Estado y jueces de asuntos humanos, lo que refuerza el hecho de que en la historia la religión haya estado muy relacionada con el poder y la política. Siendo la polis el ámbito de la cosa de interés común y colectivo, es muy natural que el discurso religioso, la predicación, haya estado también emparentado con el discurso político. Dejando de lado el análisis de las perversiones a las que ha dado lugar este rol del sermón religioso, resulta de nuestro interés observar el menos visualizable papel de predicación que tiene, simétricamente, el discurso del político. Es cierto que hoy éste habla poco de la otra vida y de su marco metafísico (antes lo hacía mucho más), pero dibuja, al menos en lo colectivo, un cuadro de convivencia societaria que presupone, explícita o implícitamente, un marco de valores éticos elegidos que constituyen, en definitiva, su filosofía. Alienta a vivir de determinada manera, desalienta otras, pronostica catástrofes por incumplimiento y premios por cumplimiento, en fin, predica.
Ahora bien, toda crisis de cambio social tiene lo cultural (sentimientos, valores, conductas) inextricablemente tramado con sus otros componentes (económicos, relación entre clases sociales, violencia, institucionalidad política), y es precisamente ese núcleo duro cultural frente al cual el político balbucea, conciente de la dificultad de enfrentarlo con políticas específicas. ¿Cuáles son las políticas que se atreven con la soledad, el resentimiento, el individualismo cerrado y egoísta, la compulsión consumista, la despreocupación afectiva por los efectos de nuestra desmesura sobre el futuro de todos, por ejemplo? Una observación un poco cínica pero realista sería que es mucho más fácil diseñar políticas para estimular esas actitudes, y que el sistema político frecuentemente lo hace sin ser enteramente conciente de ello. Pero los revolucionarios sociales y religiosos han sabido siempre que el cambio cultural era el eje más peliagudo e íntimo de la transformación que buscaban: lo sabía seguramente Jesucristo, como lo sabía Marx. Corolario: toda política de buena fe que se oriente a paliar la fragmentación aislacionista y la creciente desigualdad de la sociedad moderna, y la argentina en particular, debe incorporar elementos, inseguros en su efecto pero indispensables, que atiendan a esas variables sutiles que hacen las más profundas diferencias en sus efectos. Y ello sin que este requerimiento sustituya, sino complemente, a la exigencia de que la política muestre claridad en sus objetivos y coherencia con los medios que utiliza para lograrlos.
LO SIMBÓLICO EN LA POLÍTICA
En los artículos que recoge este volumen se postulan distintas políticas específicas para revertir los componentes negativos de la tendencia vigente. Pero es imprescindible que el mensaje sobre ellas contenga, a la par de su justificación como instrumento de mejoría en la calidad de la vida humana, la “prédica” de cuánto inciden en lograr una comunidad más cohesionada, cooperativa, emprendedora y pacífica, frente a la creciente agresividad y despotismo de la sociedad contemporánea. Todas aquellas políticas tienen implícito un componente psico-cultural fuerte; porque el contexto también educa y condiciona actitudes y grados de confianza; y es que, como afirma Robert Putnam: “la confianza lubrica la vida social”. Un sistema de transporte colectivo desarrollado y mayoritario en su utilización influye en un punto de vista ciudadano frente a los problemas comunes sustancialmente distinto al que induce el vigente sobredimensionamiento del transporte individual. La seguridad social no es sólo una cobertura de riesgos sociales y un instrumento de redistribución del ingreso, es también una formidable fuerza de cohesión social, en la medida que la integremos todos, aunque haya diferencias éticamente justificadas en los beneficios dinerales. De lo contrario, la seguridad social será un clivaje más en la separación de incluidos y excluidos en la sociedad real. La legislación laboral tampoco es sólo el acervo histórico de los derechos del trabajador asalariado en la economía formal, puede y debe ser el marco legislativo en que se desenvuelva todo el trabajo dependiente en su diversa realidad, y si ello obliga a postergar algún privilegio vigente, debe ser proclamado como el precio de una mayor justicia distributiva de las oportunidades de trabajo digno, con el incomparable efecto de integración social que tiene el trabajo. En otro orden de cosas, que todos paguemos impuestos ayuda a sentirse ciudadanos, aunque intentemos evadirlos al principio, pero que paguen más los que más ganan y los consumos más suntuarios, fortalece no sólo las cuentas del Estado, sino también la imagen de justicia en su administración. Y el urbanismo, para dar un ejemplo más, no es sólo una concepción funcional y estética de la ciudad, es también un facilitador de la integración o de la aversión mutua entre sectores comunitarios. La construcción de la confianza social es un resultado indispensable en toda política de reforma, la que inevitablemente será hoy una política contracorriente.
Pero no bastará que la “prédica” integre elementos concretos y simbólicos, para hacer de la política no sólo un instrumento que construye poder, sino también que explicita para qué lo quiere y a qué se opone. Hay que decir también lo que no se va a hacer, o lo que se va a hacer menos. Y esto es crucial, tanto porque resulta indispensable para la recuperación de la credibilidad del sistema político, como porque constituye un importante dilema para el hombre o mujer real que ejerce la política. Porque sucede que seguramente muchos electores se molestarán por lo que propone que no se haga y a ellos los beneficiaría. Claro que estarán de acuerdo en los grandes principios que nutren el discurso político habitual, pero seguramente algunos acordarán menos, por ejemplo, en la propuesta concreta de que se posterguen algunas autopistas para invertir más en subterráneos, trolebuses, ferrocarriles y pavimento en los barrios periféricos de las ciudades, o que se desestimule la proliferación de barrios cerrados, o se elimine el subsidio a ciertas industrias de una producción no prioritaria socialmente, y esto último les desagradará a muchos comprensiblemente, porque son sus dueños o allí trabajan. Hay que recordar que los humanos confrontamos políticamente no sólo por espacios de poder y notoriedad, sino también por los cambios concretos que las políticas específicas buscan. Es fácil coincidir en los valores más generales, pero la discusión comienza cuando nos abocamos a su implementación, “porque los hombres que están en condición inferior aspiran constantemente a la igualdad y a la justicia, mientras los otros, los más fuertes, no piensan en tal cosa” (Aristóteles en La política). Todo progreso social tiene costos y alguien los paga, sea a través de un privilegio perdido, un derecho acotado, o un mayor esfuerzo de algunos o de todos. Una discusión política central es cómo se distribuye en la sociedad la carga de ese pago. Un buen ejemplo es la discusión central entre demócratas y republicanos en Estados Unidos: se pelean por si se paga más o menos impuestos y quién los paga, y por más o menos gasto público y a quiénes beneficia, ambos problemas esencialmente distributivos.
Pero el discurso y la praxis populista nos acostumbraron a entender el progreso como una sumatoria de grandes o pequeños privilegios que se supone, con ningún sentido de la realidad, que son todos compatibles; salvo, por cierto, los detentados por el oscuro y demonizado “enemigo”, interno o externo a la sociedad, que conspira para anular los nuestros, y cuya imagen funciona como legitimadora de la estrategia de sometimiento popular elegida.
SEÑALES PARA SUPERAR LA INCOMUNICACIÓN
Este discurso facilista tenía en Argentina mayor viabilidad y logros concretos en una etapa de mayoritaria postergación popular, distinta a la actual, en la que los que avanzaron en el camino de sus derechos y ventajas constituyen ahora una mitad de la sociedad dispuesta a no ceder nada de lo logrado, y se suman en su resistencia -que por cierto no implica alianza deliberada- a los tradicionales intereses reales del capitalismo concentrado, y contrapuestos ambos a la otra mitad marginada y desclasada, cuya única rebelión (la idea de revolución social hoy sólo tiene aliento ingenuo en algunos claustros universitarios) es a través de la envidia y el resentimiento por no poder beneficiarse de los mismos símbolos de “bienestar” que los ocupantes de la vereda de enfrente. ¡Vaya intríngulis para un político, encontrar una propuesta que aplaudan ambas veredas! O con pretensión más modesta, que no incendie alguna de ellas con la yesca de la indignación por creerse despojado. Salvo, claro, que el político piense con Nietzsche (El ocaso de los dioses) que: “La verdadera justicia lo que dice es: igualdad para los iguales, desigualdad para los desiguales; de lo que se deduce que no se debe igualar nunca a los desiguales.” Y en otra página de la misma obra: “…la teoría de la igualdad de los derechos forma parte esencial de la decadencia.” Concepción filosófica que nadie se anima a compartir en el mundo político, la mayoría por convicción, y los menos por, digámoslo con elegancia, percepción de inoportunidad cultural.
El camino hacia un “mensaje de redención” que convenza será inevitablemente farragoso, y el único requisito seguro es la exigencia de que contenga tanto elementos racionales como simbólicos, que se filtren poco a poco en el imaginario colectivo. La política es siempre, para bien o para mal, también pedagogía, y ser buen maestro -distinto al demagogo, manipulador perverso de emociones- es una responsabilidad adicional del que la ejerce. Así fue como Jesucristo democratizó la religión haciendo a todos los hombres y mujeres iguales ante Dios (aunque no ante el mundo), y Marx pretendió democratizar a la sociedad, haciendo a todos iguales ante ese mundo.
En un contexto social tan fragmentado y con tendencia al aislamiento de los grupos humanos, aparece actualizada la recomendación, para construir la democracia, que hacía Aristóteles también en La política: “…imaginar todos los medios posibles para mezclar a los ciudadanos disolviendo todas las asociaciones anteriores”. Y entendamos qué puede significar hoy, inmersos en la complejidad de la sociedad actual, “mezclar” y “disolver”; con la salvedad de que no existen fórmulas de aplicación universal, sino sólo ideas directrices que deben atender a las realidades de cada ámbito físico y societario en los que se instrumenten.
Mezclar es impedir, por ejemplo, que la educación sea crecientemente una empresa lucrativa, además de un elemento de estratificación social y un modelo distorsionado de consumo intelectual. En Argentina, el siempre declamado espíritu de la ley 1420 y de la reforma universitaria de 1918, implica hoy superar las viejas opciones de laica o confesional y estatal o privada por una fuerte regulación que abarque jurisdicciones, homogeneizando contenidos básicos, y garantizando con financiación pública tanto la viabilidad de la propuesta, como la quiebra del negocio de la educación. Cuando desaparece la barrera del costo y resulta similar la calidad docente, quedan muchas menos razones para que los chicos de distintas procedencias sociales no se junten en el aula estatal o privada.
Mezclar es, en un campo tan afín socialmente al de la educación como el de la salud, universalizar la pertenencia de toda la población a un sistema unificado en su funcionamiento, aunque no necesariamente en su jurisdicción, también fuertemente regulado, dentro de la concepción de una nueva seguridad social como derecho de ciudadanía, y gratuito en el momento de la prestación. También aquí la supresión de la barrera del costo directo para el usuario, la eliminación de la lógica actual de mercado comercial, y la similitud en la calidad del servicio que recibe, tiende a integrar a la población, que siente que comparte la institución con todos, sin diferencias desigualadoras. Porque una sociedad moderna puede y debe tolerar diferencias en el ingreso económico, la suntuosidad de la vivienda, o el acceso al turismo más costoso, pero nunca en la calidad de la educación y del servicio de salud que recibe su gente, por su radical influencia sobre las oportunidades de desarrollo personal y colectivo.
Mezclar es también fortalecer y humanizar el sistema de transporte colectivo, al que integrantes de diferentes estratos socio-económicos puedan utilizar juntos, asimilando la percepción de lo público como un espacio y servicio compartidos. Y en paralelo, limitar la expansión automotora, y su infraestructura derivada, a límites razonables y no desmadrados como es la tendencia vigente.
Y mezclar es tener una política cultural, de espectáculos y exposiciones de calidad, y abierta a todos los sectores sociales, sin barreras económicas o de clase. Y mezcla de ciudadanía, asimismo, resulta de promover la participación ciudadana en audiencias públicas o asambleas barriales que discutan libremente una agenda de problemas comunes, o fomentar el desarrollo de clubes deportivos y sociales administrados por las comunidades locales, y el desarrollo del cooperativismo como un modelo eficiente e integrador de organización de la producción. Todo esto y muchas otras iniciativas similares incrementan el “capital social” de nuestra comunidad; y no conviene olvidar lo que nos recuerda Albert Hirschman, que ese capital, al revés del físico, aumenta con el uso.
Y el “disolver” aristotélico, en términos contemporáneos significa, por ejemplo, desalentar con el impuesto y otras normas del Estado, la proliferación de barrios o verdaderas pequeñas ciudades privadas, síntesis integral y paradigmática de la autosegregación de grupos humanos, y nutriente incomparable para la desconfianza mutua y el resentimiento.
O, también, “disolver” el mito populista -al que puntualmente se refiere uno de los artículos incluidos en este libro- de que estatizar es siempre socializar, lo cual parece excusarnos de recorrer el camino mucho más trabajoso de las verdaderas reformas. En Argentina, entre 2003 y 2013, la participación del gasto público en el PBI creció del 28% al 44%, y el incremento del empleo público fue del 50%. Cotejar estos datos con los indicadores de informalidad laboral, pobreza estructural, e índices de desigualdad nos abruma con la evidencia de lo distante que está el mito de la realidad, así como preocupa la conciencia de que no por más grande el Estado argentino ha interrumpido la mengua de su eficacia.
Y no disolver, pero sí atemperar, la rigidez de la malla de leyes, estatutos y reglamentaciones que actúan como murallas protectoras y legitimadoras de un poder sindical autista que socava abiertamente la posibilidad de lograr que los derechos del trabajo sean democratizados universalmente, llevando aire fresco al encierro corporativo y dando oportunidad de ejercer derechos a la hasta ahora indisminuíble masa de trabajadores informales. Y esto vale también para el empleo público, protagonista imprescindible de un Estado eficaz y de la aspiración declamada de tener servicios sociales universales de calidad e igualitarios, que poco se compagina con la marcada tendencia a la privatización que los servicios educativos y de salud muestran en Argentina, y que resulta inevitablemente en la renuencia a pagar impuestos de la ciudadanía más o menos solvente (¿porqué voy a pagar dos veces por el mismo servicio?, se pregunta la familia con alguna capacidad de compra en el mercado). Y el empleado público, protegido de las arbitrariedades del mercado laboral privado y defendiéndose de cualquier amago de un mayor grado de flexibilidad, entre otras razones porque ella lo pondría a tiro de las arbitrariedades de la política partidaria de turno. Pero en definitiva, con su poca eficiencia, conspirando inconcientemente contra su rol trascendente y favoreciendo la mencionada tendencia a incorporar los servicios sociales al mercado.
CÓMO NADAR CONTRA LA CORRIENTE Y SUS RIESGOS
No puede ignorarse que revertir la tendencia contemporánea a una sociedad desigual y agresiva es hacer política contracorriente, y aquí radica el mayor desafío de los sectores reformistas. Pero siempre fue así: conformar al pueblo, sin reformas estructurales, en etapas de prosperidad, como la que atravesó Latinoamérica y particularmente Argentina la mayor parte de los últimos diez años, es incomparablemente más fácil y disimula inequidades. Los ciclos electorales, además, favorecen una propuesta cortoplacista que, en muchos casos, bajo apariencia progresista, cierra el camino a soluciones sustantivas. El populismo en América Latina tiene, como una de sus causales genésicas, el fracaso de nuestra democracia republicana para acoplar a su proyecto de liberalismo político otro económico social que recogiera los ideales del viejo socialismo. Los pobres del continente tienen la experiencia histórica de que, con pocas excepciones, fue durante gobiernos populistas -aunque arbitrarios y autoritarios- que estuvieron mejor, y como ser un simple ciudadano no obliga a tener capacidades de estadista, y además, sufrir carencias acuciantes oscurece la valorización de las bondades de la república democrática, es humanamente razonable que apoyaran aquellos gobiernos. Y esto tiene que ser tenido en cuenta, aunque no se comparta la barroca teorización que el señor Laclau y otros intelectuales de su parentesco construyen sobre este hecho histórico. Será muy difícil avanzar en un proyecto de atenuación de desigualdades si sus principales beneficiarios no acompañaran y ayudaran a su desarrollo. Y tenerlo en cuenta implica que, ante la inevitable demora en mostrar su éxito de no pocas políticas de fondo, hay que tener algunas de efecto rápido que sirvan de señales comprensibles y confiables del camino que se emprende. En fin, lo mismo que los especialistas en planificación estratégica nos recordaron: hoy también comienza el largo plazo, no sólo el corto.
Claro que, a la par de la posible incomprensión de los que están peor, el problema que subsiste es la posible resistencia de los que hoy están mejor. Y a propósito de esto, una breve digresión: George Orwell, en su novela 1984, le hace afirmar a un fantasmal líder de la subterránea oposición al imperante régimen opresivo, que “desde todo el tiempo de que se tiene noticia -probablemente desde fines del período neolítico- ha habido en el mundo tres clases de personas: los Altos, los Medios y los Bajos…. Los objetivos de estos tres grupos son por completo inconciliables”. No diría yo que el aserto es verdad incontrastable, pero sí que en determinados contextos históricos esos objetivos son por lo menos contradictorios y conflictivos, aunque no siempre este hecho sea evidente e identificable fácilmente. Y hay dos situaciones extremas en que el dilema puede ser más fácil de superar para la política: o bien una calamidad generalizada que, poco o mucho, afecta a casi todos los sectores sociales (la última posguerra europea, por ejemplo), debilitando la fuerza de los intereses corporativos antaño hipertrofiados; o el escenario contrario, un período de crecimiento y prosperidad sostenida como tuvieron y en parte tienen todavía nuestros países periféricos, lo que minimiza el impacto de las concesiones que deben conceder algunos para el cambio. Y por triste añadidura, oportunidad esta última perdida en Argentina hasta ahora.
Por otra parte, es bien difícil ligar, en la comprensión masiva, no pocos fenómenos institucionales o económicos con sus efectos sociales. Las personas suelen tener una comprensión simplificadora y lineal de la compleja realidad social. Sobre todo, se gratifican y conforman con denunciar el no cumplimiento de lo que entienden que es “el debe ser”, y con la identificación del supuesto culpable de no lograrlo. En responsabilidad de “predicador”, asimismo, el político tampoco puede lealmente asegurar que una determinada secuencia de decisiones inevitablemente resultarán en cierta consecuencia buscada, porque muy intrincada es la malla de las situaciones sociales y la incertidumbre que engendra. Sólo puede garantizar, si es honesto, que el que recomienda es el escenario que cree más favorable. Sirva de ejemplo el hecho de que la gente suele temerle al delito, sobre todo al delito violento, y también en paralelo se resiste a pagar impuestos. Es probable que se resista menos si los tributos están destinados a reforzar a la policía y a construir cárceles, que a alimentar con distintas políticas un proceso redistributivo que atenúe las desigualdades, fuente cierta de violencia delictiva. El vínculo entre estos hechos, delito e impuesto, es mucho más abstracto y conjetural en el campo distributivo que la realidad de uniformados bien armados en la calle, y de esas paredes inexpugnables que aíslan de nosotros a los maleantes. De alguna manera, el mensaje político tiene que convencer de que en una sociedad moderna en la que demasiada gente es infeliz por causas subsanables, es harto difícil que incluso los mejor posicionados completen su cuota de felicidad. Y se me recriminará que estaríamos apelando al egoísmo autoprotector del ser humano, en vez de a su potencial capacidad de altruismo. Y contestaré que esta última capacidad no es primigenia, sino educada, como el automovilista nórdico que se horrorizaría de cruzar la esquina con luz roja, sin recordar cuando los agentes de tránsito en el pasado le cobraban multas por hacerlo.
En cuanto al caso de Argentina, yo ya no creo, como me instruyó Eduardo Mallea (Historia de una pasión argentina) en mi adolescencia, que haya dos países, uno “visible”, que es frívolo y poco atado a valores trascendentes, y otro “invisible”, que puja por emerger y atarse a ellos para construir su destino ejemplar. Reconociendo la noble intención de la idea, el transcurrir del tiempo y los sucesos de la historia vivida me convencieron de que en cualquier sociedad está todo más mezclado, que la conducta gregaria es buena o mala, constructiva o destructiva, en buena medida dependiendo del contexto de circunstancias que esa sociedad experimenta. La sociedad alemana que inaugura en la Europa del siglo XIX el reconocimiento de derechos sociales que hacen la vida más digna, es la misma que, poco más de medio siglo después, engendra el más inhumano régimen de gobierno y exterminio que conoció Occidente en el siglo XX. Y si bien es cierto que el sistema político se parece al momento cultural de la sociedad que lo engendra, también lo es que desde siempre lo carga la Historia con una responsabilidad diferenciada, la de inducir y orientar la porción no determinista de la voluntad colectiva.
El mayor desafío contemporáneo de la democracia es construir futuro sobre las dos corrientes políticas predominantes en los dos últimos siglos: el liberalismo y el socialismo, compatibilizándolas y evitando sus expresiones extremas. El extremismo liberal es el totalitarismo del mercado, y el del socialismo es el totalitarismo del estado. La disyuntiva no es un punto medio: es la construcción de una cosa distinta, con los mejores materiales de los dos: la aspiración de libertad a la par de la igualdad. La hipótesis de que esto sea imposible no es disparatada; es pensable que la especie esté condenada a vaivenes históricos con ciclos en que la pérdida de libertad sea el costo de una mayor igualdad, o una mayor libertad imponga el sacrificio de cuotas sustanciales de igualdad. Pero el modesto progreso, en lo profundo, que la humanidad ha logrado hasta ahora, fue alimentado en buena medida por la intransigencia de muchos en no aceptar dicha hipótesis.
El ejercicio de la buena política es temperamento, arte y conocimiento ordenado para actuar sobre la realidad social, para administrarla y modificarla. El temperamento y el arte son los que tienen que alimentar los componentes emocionales y volitivos del mensaje. Vale aprender un poco del demagogo, sin imitarlo en su apelación a los resortes más tortuosos de la naturaleza humana, porque es necesario movilizar la razón y los afectos del pueblo y desalentar las tentaciones sectarias. Y un recaudo insoslayable es la paciencia, la de partidos y dirigentes: un mensaje político coherente y que valga la pena frecuentemente tiene latencia para madurar en la aceptación popular y en la generación de confianza, y si la preocupación por ocupar cargos y nichos de poder obliga a concesiones que desvirtúan su esencial contenido de futuro, fracasará aunque gane elecciones, porque el éxito no es llegar al gobierno, sino llegar con el respaldo indispensable para hacer lo que hay que hacer. Y si tal proyecto fracasara, no tiene Argentina, y seguramente buena parte de los países del continente -sometidos a los vaivenes de la coyuntura económica y política de este mundo globalizado-, otro destino que alguna forma de autoritarismo, más o menos popular según el esplendor u opacidad de la economía, para asegurar por lo menos el funcionamiento disciplinado de la sociedad. Y ese es el sentido que tiene el calificativo de provisorio que tiene este epílogo; los que creemos que el presente y el futuro son una construcción en la que participa también la voluntad personal y colectiva, miramos con expectativa y tímida esperanza lo que determinen los argentinos y sus dirigentes políticos. Porque el epílogo definitivo para este momento de la historia lo escribirán otros.