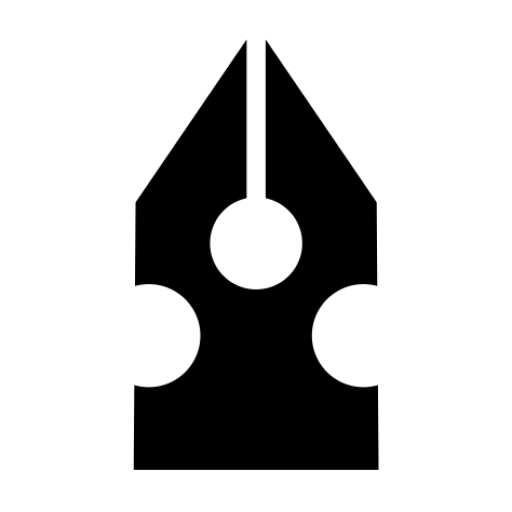Andrés Malamud
“Una amplia porción de los electores que votan por los candidatos de un partido u otro están más interesados en que el país sea gobernado con honestidad y sentido común que en las diferencias entre los partidos”. Esta idea la expresó el pensador norteamericano Henry Droop hace un siglo y medio y mantiene su vigencia. Cuando votan, muchos ciudadanos aspiran a que sus representantes resuelvan sus problemas cotidianos y roben con mesura. Las distinciones ideológicas, sobre todo en países con extensas clases medias y alta movilidad social, aparecen en segundo plano.
En Argentina, las divisiones entre los partidos nunca fueron ideológicas. Hipólito Yrigoyen anunciaba que su programa de gobierno era la Constitución Nacional, y Juan Perón hizo todo lo posible para cooptar radicales, socialistas y conservadores en sus gobiernos. Aunque el radicalismo vino a representar sobre todo a las clases medias en ascenso y el peronismo a los trabajadores, ambos se consideraban policlasistas y pretendían encarnar a la totalidad del pueblo.
A partir de la consolidación democrática, algunos analistas creyeron que el sistema de partidos tendería a ideologizarse. Los conceptos de izquierda y derecha, sin embargo, siguen siendo extraños para la mayoría de la población –y para sus representantes. En cambio, otras dos transformaciones han tenido lugar. Por un lado, la política se ha territorializado (léase provincializado); por otro, la distinción entre los campos políticos se ha tornado más pragmática: el enfrentamiento se produce entre los que consiguen gobernar, bien o mal, y los que fracasan cuando lo intentan.
La territorialización de la política argentina ya ha sido suficientemente comentada. Los gobernadores (e intendentes) controlan carreras políticas, recursos presupuestarios y aparatos de fiscalización electoral, y con ello se aseguran reeleciones locales e influencia nacional. Aunque hay quienes ven en este fenómeno resabios feudales, la realidad es que aún los clanes más establecidos fueron desalojados del poder cuando cruzaron límites irrazonables. La renovación política en Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes es ejemplo de ello. Pero en condiciones normales, la política provincial y municipal tiende hacia la desideologización y la continuidad. Ambas características se transmiten hacia arriba, contagiando a la política nacional y tornándola más pragmática y más estable.
La distinción entre los campos políticos, por su lado, se ha reconstituido ligeramente. Si antes la lucha era entre peronistas y no peronistas, ahora se traba entre quienes valorizan la gobernabilidad y quienes priorizan las instituciones. Los primeros, miembros de lo que Juan Manuel Casella denomina “un partido de los que gobiernan”, acentúan las virtudes de la ejecutividad y procuran mantener el poder. Para ello, tejen alianzas entre sí con independencia de sus partidos de origen. Los segundos, desperdigados en la oposición, denuncian los peligros de la concentración del poder y reclaman su atenuación y control.
En una metáfora automotriz, la confrontación ideológica implica elegir un conductor que lleve el auto del estado hacia la izquierda o la derecha, en función de las preferencias mayoritarias. En Argentina, en cambio, la exigencia del electorado es más humilde: después de varios accidentes, basta con que el chofer sepa manejar. Manejar es gobernar. Los defensores de las instituciones solicitan que se cumplan las reglas de tránsito; sin embargo, para retornar al volante deberán demostrar no sólo que el conductor pasa valijas en rojo sino que ellos mismos no volverán a volcar cuando el electorado les preste de nuevo el auto.