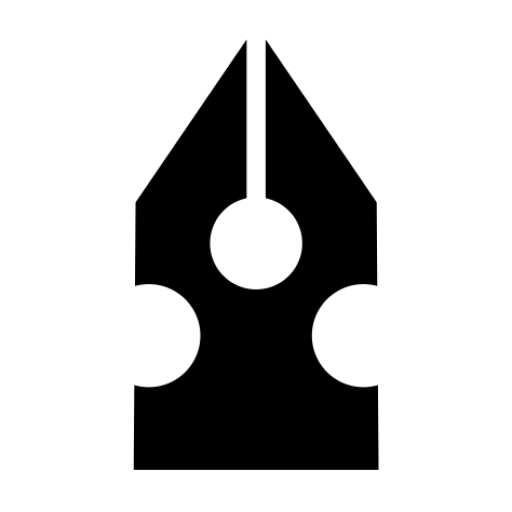Publicado en Diario Clarín del día 25/04/2017.
El modelo sindical argentino, impuesto desde el poder en los 40, nació vertical, excluyente y dependiente del Estado. Vertical, por su estructura fuertemente centralizada. Excluyente, porque la ley le otorgó el monopolio de la representación laboral. Dependiente, porque el Ministerio de Trabajo posee la facultad de otorgar la personería gremial y de quitarla, a partir de un mecanismo de interpretación arbitraria que funciona como una amenaza constante de desplazamiento e irrelevancia.
Ese modelo sindical fue pensado como actor fundamental en la organización del peronismo: le aseguró penetración social, mística igualitaria, capacidad de movilización y hasta financiación. Más allá de su retórica anticapitalista, cumplió muy bien la función –concebida por Perón- de blindar a la clase trabajadora frente a la izquierda. Sus instrumentos básicos fueron el salario y el conflicto. La inflación endémica perjudicó a quienes viven de un ingreso fijo, pero le sirvió al sindicalismo porque facilitó negociar siempre a la suba, con la apariencia de mejoría.
En la Argentina de los 50 y 60 funcionaba una industria caracterizada por grandes grupos fabriles con miles de trabajadores. Estábamos muy cerca del pleno empleo y el nivel de pobreza oscilaba entre el 5 y el 8 por ciento. En el plano político, operaba un bipartidismo imperfecto en el que el peronismo era claramente mayoritario frente a la UCR.
El modelo sindical consolidó su imagen positiva. Más allá de su verticalismo y su deformación corporativa, los trabajadores sentían que el sindicato les servía como instrumento defensivo, como garantía de dignidad personal, como ámbito de socialización y pertenencia. Las obras sociales afirmaron su vigencia, al compensar las omisiones en que incurría el Estado en salud y generalizar beneficios en materia de ocio y recreación. Esa función protectora sirvió para disimular complicidades monumentales de la dirigencia, como su notoria vinculación con la derecha reaccionaria en el golpe contra Illia.
En los 70, cuando la violencia condicionó nuestra vida, el mundo sindical pagó un precio enorme. Vandor, Alonso y Rucci fueron los casos más visibles. Pero decenas de dirigentes de base fueron víctimas del terrorismo de Estado, nada más que por prejuicio ideológico, sospecha o delación.
El triunfo de Alfonsín colocó a la CGT en la necesidad de retomar su función de “columna vertebral del movimiento”. El rechazo de la ley Mucci abortó una propuesta de cambio indispensable para compatibilizar el modelo sindical con la república democrática. Los trece paros generales tuvieron como propósito real devolverle al peronismo su centralidad política y su potencia electoral.
El menemismo demostró que el compromiso total del movimiento obrero con el peronismo gobernante puede colocar a los trabajadores en estado de indefensión. La política de apertura, desregulación y privatizaciones sirvió para desguazar al Estado y desindustrializar al país y la mayor parte de la dirigencia sindical consintió, sin rebeldías, ese cambio de paradigma que la llevó de la justicia social al neoliberalismo, sin estación intermedia.
Allí, la desocupación pasó a ser un problema estructural. La frase “ramal que para, ramal que se cierra” sintetizó la derrota de “las conquistas obreras”. La ley de Convertibilidad, sostenida más allá de los límites impuestos por la razonabilidad económica, estalló en el 2001, provocando una verdadera catástrofe social.
Desde los 90, el mundo laboral está dividido en tres grandes grupos: los trabajadores registrados, los precarios o “en negro” -sin obra social, sin aportes jubilatorios, sin protección sindical- y los desocupados. El movimiento sindical ha perdido representatividad y está dividido. Un 30% de nuestra gente vive en la pobreza. El tejido social ha perdido homogeneidad y consistencia.
El marco político también es otro. El justicialismo quedó acorralado entre una secta dominada por nuevos ricos que fingen ser revolucionarios y un pragmatismo clientelar que instrumenta la pobreza como proveedora de voto cautivo. La UCR diluyó su identidad, operado por ciertos dirigentes confundidos que proclaman vocación de poder mientras olvidan los ideales o los canjean por cargos sin influencia que, en algún caso puntual, habilitan una provechosa tarea lobística. Tan grande es la confusión, que algunos identifican la renovación con el PRO, partido que ha decidido integrar la internacional conservadora.
La velocidad y profundidad del cambio tecnológico diseñan un escenario que hay que asimilar y procesar. La robotización, la inteligencia artificial, la economía digital, condicionan el mundo laboral: en la línea de producción, el trabajo humano ya es descartable y ese riesgo también afecta actividades menos rutinarias. La respuesta es un cambio cultural: además de salario y condiciones de trabajo, el sindicato debe priorizar la aplicación de métodos de formación permanente frente al cambio tecnológico. La formación permanente tiene que convertirse en la nueva conquista obrera.
Ese cambio cultural debe incorporar una nueva concepción del salario, que ya no puede ser la mera contraprestación patronal por el tiempo y la energía aplicados al trabajo. Hoy, toda riqueza es un producto colectivo y por eso, el salario debe concebirse como una cuota parte de esa riqueza, a la que todo trabajador tiene derecho por contribuir a su producción. El sindicato debe participar en la elaboración de la política de distribución del ingreso, compatibilizándola con la inversión y el incremento de la productividad general de la economía.
Así, cubrirá todo el mundo laboral, no sólo el de los trabajadores en blanco y sindicalizados. Así, cumplirá su imprescindible función protectora. Así se renovará: poniendo sus ojos en el futuro, no en el pasado.
El Dr. Juan Manuel Casella es presidente de la Fundación Ricardo Rojas. Fue ministro de Trabajo de la Nación.